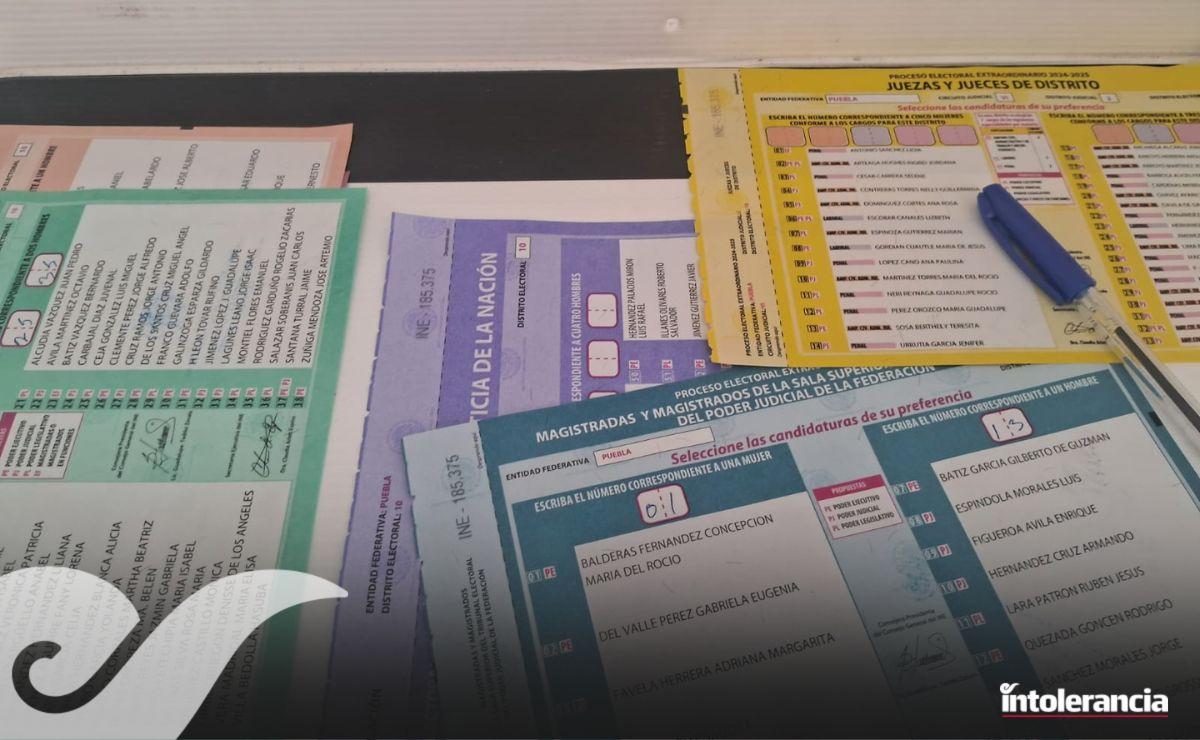Carlota quería sus flores. En la segunda mitad del siglo XIX, la emperatriz belga cruzó varias veces las tierras poblanas en sus viajes entre Veracruz y la capital. De aquellos trayectos, dicen algunos historiadores y botánicos con vena poética, surgió su deseo de verse acompañada por una planta que embelesaba por su floración majestuosa: el lirio.
El lirio no es de México, proviene de la región amazónica. Brasil. Lugar donde su esposo, Maximiliano, vivió imperiales aventuras. Se dice que los súbditos cumplieron el anhelo soberano y con ello, sin saberlo, sembraron el inicio de una plaga que no conocía límites ni enemigos naturales. Plantaron belleza, cosechamos problemas.
Casi 160 años después de la caída del imperio Habsburgo región 4 esa planta es la imagen flotante del colapso. En la presa Manuel Ávila Camacho —Valsequillo para todo el mundo — el lirio es un recordatorio de que la naturaleza, cuando la desordenamos, se aferra con más fuerza que político al puesto.
Hoy cubre más de la mitad del cuerpo de agua. Agota el oxígeno submarino, matando todo lo demás que respira, asfixiando en competencia al ecosistema local.
Importante. El lirio no es solo plaga, también trinchera. Lo que hay es una enorme esponja vegetal que se alimenta de la podredumbre. Porque el lirio, sin que nadie lo invitara a ese papel, se volvió el único mecanismo natural para contener la contaminación que baja por infinidad de descargas ilegales. La letrina pública de Puebla y Tlaxcala. Retirar el lirio sin una estrategia clara es exponer al sistema entero a una crisis aún mayor, pues las descargas al sistema no van a parar porque se apersonó la presidenta Sheinbaum hace unos días.
Pensar que las descargas ilegales cesarán porque llegó una nueva administración federal es tan ingenuo como suponer que habrían cesado con la visita de alguno de los últimos presidentes que prometió lo mismo, el anterior incluido. Mientras tanto, el lirio se nos convierte en una amenaza aún más compleja.
En la política siempre aparece un acto inesperado, en este caso, Fertipue. La idea es transformar ese lirio contaminado en insumo agrícola. Suena redondo: limpiamos la presa, generamos fertilizante, impulsamos el campo. Sumamos a la BUAP para que suene sólido. Pero la realidad es menos amable.
Las plantas que tenemos no se pueden compostar sin un proceso caro, intensivo y nada práctico para un estado con recursos limitados. No hay milagro técnico que pueda lograr lo anterior de manera rentable o útil para el campo, menos aún, de manera segura para el consumidor. Esas compostas resultantes sí o sí terminarán con su resabio de cadmio, arsénico, plomo y la más sabrosa variedad sazonadora de hidrocarburos que se imagine.
Ignore todo lo que hemos hablado. Ignore todo lo faltante para montar una cadena industrial así. Lo resultante es poco más que nada. El lirio compostado tiene aportes modestísimos a la utilidad agrícola, donde si fuera partido de fútbol perderían 2-46 contra el fertilizante químico que dan en los programas federales.
Y mientras todo esto lo platicamos, Valsequillo se muere. No es metáfora sobre la realidad. La presa fue diseñada para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Para el ‘72 ya sólo guardaba 300. 1992 = 200. Hace una década se calculaba en 50. Una presa que ha perdido más del 85% de su capacidad es un paciente desahuciado, cuando cruce el umbral del 90%, será oficialmente el fin. El lirio no es la causa de su muerte, pero sí es el manto mortuorio con el que lo cubrimos.
La discusión del futuro de los ríos Atoyac y Zahuapan comienza por alejarse de Valsequillo y plantear proyectos de gran calado y dimensión política. Cosas que deberían quedar claras para el comisionado presidencial para el rescate del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez. Aunque con estudios en ciencias políticas, y una carrera que saltó de coordinador en la campaña de AMLO a su ayudantía, a esto en este sexenio, la comprensión del problema sea probablemente igual a la de Carlota: estética.