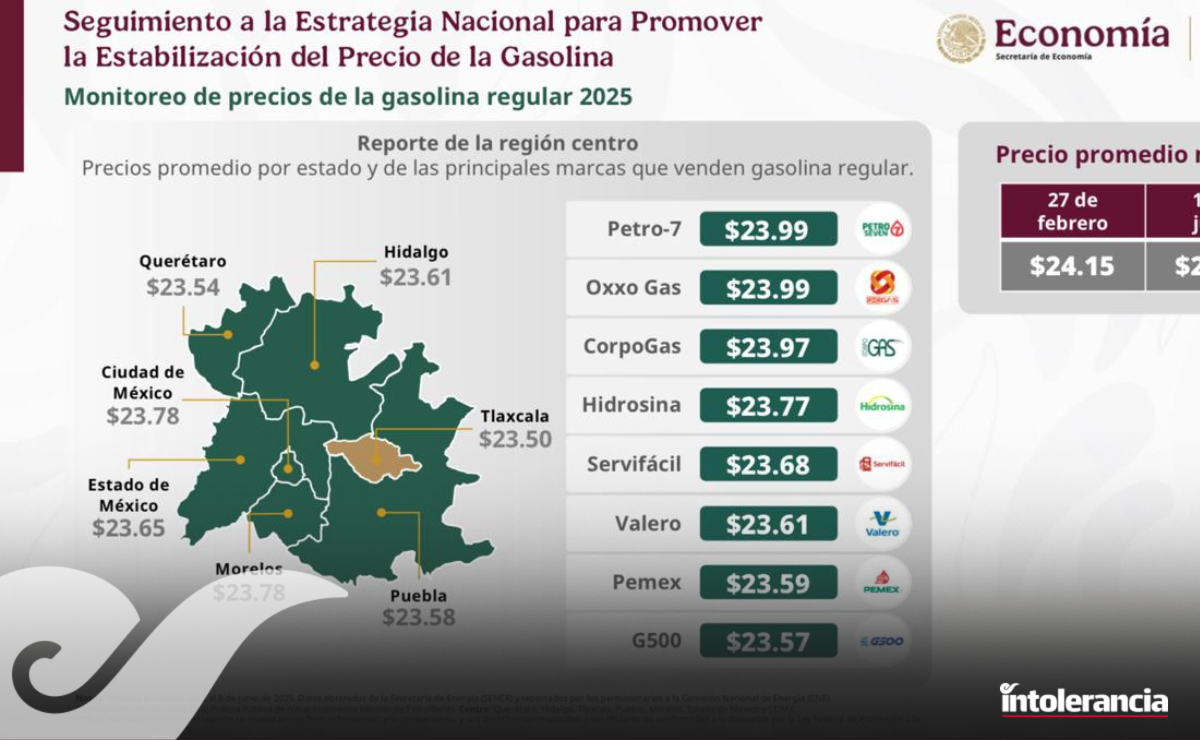Una fila de niños aplaude tras la presentación del Grupo Coro Náhuatl. Los pequeños invitados visten el tradicional traje de manta, adornado con un bordado carmesí, grafito o azul, que atraviesa la camisa, ajustada en la cintura con un ceñidor. Sus pies morenos calzan huaraches y algunos de ellos, sobre sus cabellos oscuros, portan un sombrero de paja para aguantar el abrumador sol matutino. Esto ocurre en la explanada de la Casa de Piedra, en Contla, pero también en Papalotla y Teotlalpan transcurre la celebración.
El Día Internacional de la Lengua Materna cuenta con actividades culturales, artísticas, lúdicas, educativas y académicas: cuentos, conferencias, juegos, diálogos y otros, en donde no todos participan ni se habla más allá del español. El discurso de las autoridades y directivos se centra en el náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que se habla en México, y reafirma los esfuerzos del Gobierno para acercar e incluir (sin incorporar) no solo las lenguas nacionales, sino a sus hablantes y su cultura, pues tales manifestaciones lingüísticas “nos enorgullecen y definen como pueblo”, en palabras de la poeta, escritora y también secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Villeda.
Lejos, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno de la entidad, Clara Brugada, informó, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que 78 escuelas secundarias oficiales se unirán al programa “Clases de náhuatl”, con el que se busca impartir clases, opcionales, de esta lengua. Tras el anuncio, la indignación nacional.
Se exigió la enseñanza de habilidades “más útiles”, no solo de lenguas con un potencial de remuneración económica más elevado, como el inglés, alemán o chino, sino de habilidades tecnológicas necesarias para la vida, como el uso de hojas de cálculo, inteligencia artificial, matemáticas y ciencia (esta última ambigüedad, el fetiche preferido de las sociedades de masa contemporáneas).
Los más decididos sugirieron que en las escuelas rurales, a las que asiste la mayoría de las comunidades indígenas, se les “enseñe a hablar inglés y español”, una imprecisión enorme, pues en CDMX, a diferencia de la zona suroeste de México como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, no existen escuelas que posean las características de ser secundarias indígenas, según las especificaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Por otro lado, hay que mencionar los datos cada vez menos uniformes de la presunta ventaja salarial que supone el dominio de la lengua inglesa. Una encuesta emitida por cvvapp indicó que los hablantes del inglés perciben un ingreso anual de alrededor de 130 mil pesos, alrededor de 10 800 MXN mensuales, una cifra un poco por encima del salario mínimo estimado en 8 475 MXN por mes; en tanto, Forbes, a través de una nota pagada por la empresa estadounidense Education First, aseguró que los profesionistas del sector tecnológico pueden triplicar su salario gracias al dominio de esta lengua, aunque omitió cuál es la cifra específica y si esta ventaja se conserva en otros sectores.
En este panorama, debemos mencionar que el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) indicó, en su ranking de empleos mejores pagados de México, que los médicos de especialidad perciben hasta 43 601 MXN mensuales, mientras que otras áreas lejanas a las “ciencias y matemáticas”, como las bellas artes, presentan ingresos de hasta 24 919 MXN. En ambos casos, el IMCO no reportó que el dominio de la lengua inglesa haya sido un factor determinante para alcanzar dichos objetivos económicos.
Podemos pensar que esta lengua, aunque importante, resulta cada vez menos exclusiva y, consecuentemente, menos remunerada en contraste con el predominio lingüístico de otras potencias económicas, como China. Partiendo de los datos anteriores, supongamos que, más que una ventaja, la elección de una lengua indoeuropea, como el inglés o el español, por encima de una lengua yutoazteca o amerindia, como el náhuatl, para que esta sea adquirida como segunda lengua o solicitar su enseñanza en las aulas obedece más a beneficios sociales y culturales, como prestigio y no discriminación, que a ventajas económicas, como la supuesta ventaja salarial.
Todos estos comentarios fueron, eso sí, con todo respeto a los pueblos, según los emisores, quienes ignoraron el hecho de que 78 escuelas de CDMX representan apenas un poco más del 10 por ciento del total 644 escuelas secundarias públicas (525 oficiales y 119 oficiales técnicas), un número que incrementaría si se incluyeran las escuelas secundarias a distancia, para adultos, para trabajadores y, si cabe la oportunidad, de escuelas secundarias privadas.
¿Qué tienen en común estas dos realidades que acontecieron de manera casi manera simultánea? No solo la costumbre de lucrar con las necesidades y el rezago de las comunidades vulnerables, rescatando aquellos rasgos culturales que mejor se acoplan a las necesidades de las ciudades, sino la intención de querer decidir por encima de su voluntad. Los actos protocolarios son valiosos y también lo son, en su medida, los programas de difusión y apreciación lingüística; sin embargo, en México prevalecen problemas cuya naturaleza transversal escapan de la institucionalidad, como la aporofobia, el racismo, la desigualdad, entre otros.
El grueso de la población analfabeta en México, indica el Coneval, es de comunidades indígenas. Para disminuir esta cifra ¿habría que enseñarles a escribir en una lengua distinta a la suya, con valores y concepciones del mundo completamente ajenas? ¿O habría que empezar a hacerles entender a los hablantes del español (y del inglés como segunda lengua) que en este país cohabitan 11 familias lingüísticas distintas con más de 7 millones de hablantes, cuyas experiencias, manifestaciones culturales, esquema de valores y percepciones de la realidad son completamente válidas, que su circunstancia social no recae exclusivamente en sus decisiones individuales, y que la alfabetización no es sinónimo de igualdad?