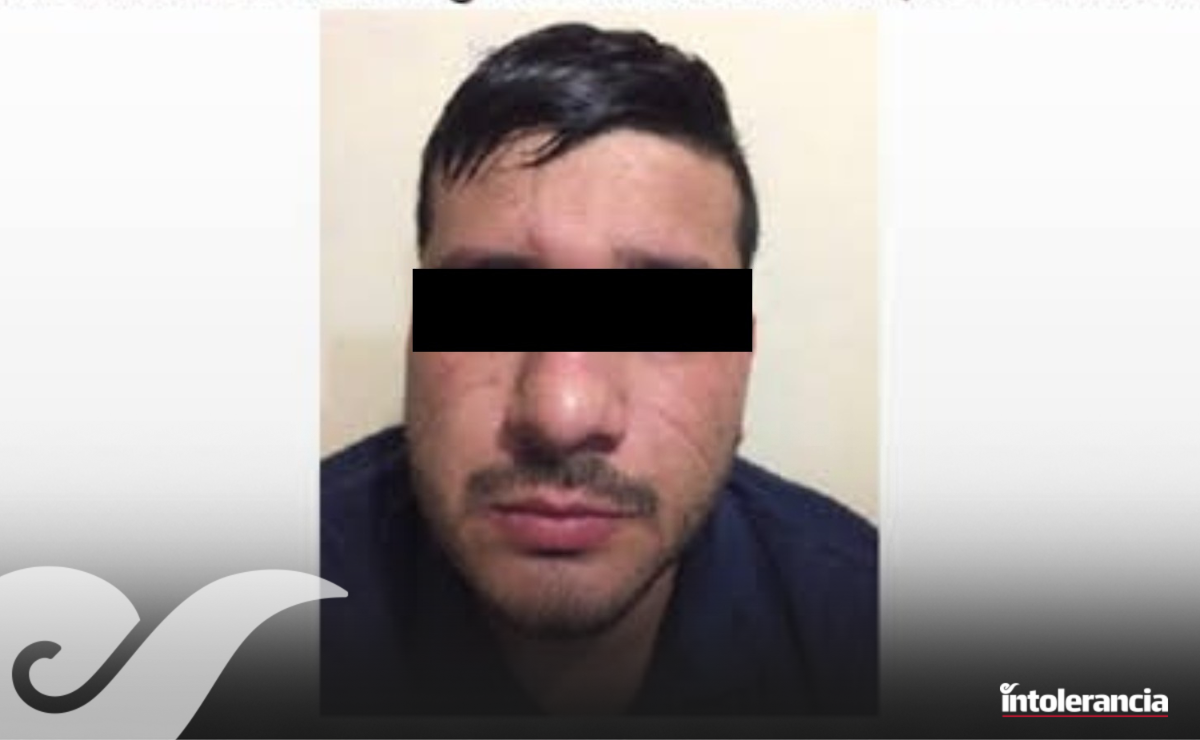Pocas cosas me entristecen más que no ir a un partido de La Franja, en propia casa.
Y peor tantito —porque las tragedias siempre encuentran la manera de superarse—, cuando en mi lugar favorito, con motivo del homenaje póstumo al eterno Pablo Larios Iwasaki desfilaron emblemas como Guillermo Cosío, Arturo Orozco, Gerardo González, Marcelino Bernal, Edgardo Fuentes, Roberto Ruíz Esparza, Carlos Poblete, quienes —a la distancia, a través de fotos en Twitter y videos en Whatsapp—, me recetaron un bello golpe de regreso a la infancia.
Me cuenta El Pep que mi primer partido como enfranjado recalcitrante se dio precisamente aquel 26 de mayo de 1990; la noche de la épica voltereta ante la U. de G., y que derivó en la máxima gloria de mi Franja: el Campeonísimo.
La gesta de un trabuco que sólo vive en mi memoria gracias a Youtube, pues difícilmente, aunque mi padre no lo creyó aquella ocasión, un escuincle de apenas cinco años, tras horas y horas de inagotable espera, resiste a caer dormido.
Cómo será el futbol de romántico y de aferrado a la memoria, que el partido se jugó a las 12 del día; ese horario de los épicos llenos (o eso, se cansan algunos de jurar), cuya ausencia provoca ya no ver al coloso de Maravillas, cada quince días, repleto de banderas y playeras azul con blanco (o eso, se cansan de perjurar).
Y también, cómo será de bondadoso, que tres de los cuatro goles anotados llegaron por medio de tipos que me hicieron adorar estos colores:
Uno, al que de niño creía —por su inconfundible cabellera—, que era demasiado rápido y habilidoso “para ser un viejito”; otro, de apellido curioso —que hasta la fecha me cuesta pronunciar— y quien se enterneció al verme llorar por la emoción de conocerlo; y el otro, del goleador legendario y —sobra decirlo, pero por si acaso—mi poblano favorito por siempre.
La Franja, sus amigos, el Cuauhtémoc y un balón. Cuánta envidia le tengo, don Pablo; aquí entre nos.
Nos leemos la siguiente semana. Y recuerden: la intención sólo la conoce el jugador.